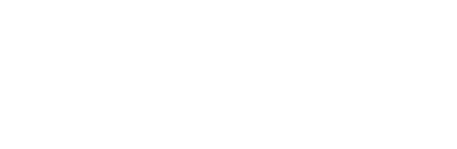Uno de los hijos de un recientemente electo presidente no pudo ser identificado por una fotografía para un retrato informal que la prensa quería hacer utilizando la información disponible en redes sociales; no tiene ningún perfil público. El corazón me dio un vuelco: “¡Un chico de la generación milenial sin presencia en las redes sociales!” ¿Pueden imaginarlo?
De pronto, me sentí acompañado y comprendido por alguien que se encuentra a eones de tiempo y de distancia por edad y por identidad. Según lo que entiendo el joven no es un antisocial, no está enfermo y no tiene ninguna distorsión intelectual. Sólo vive en paz con su familia, sus amigos y sus cosas. Casi como para decir en silencio y con lágrimas en los ojos: “¡Aleluya…!”
¿Por qué? Porque una pléyade de intelectuales, líderes de opinión y la inmensa mayoría de los habitantes de la cultura popular me quieren hacer creer todos los días a través de los medios que es imposible vivir apartado de la chimuchina social a no ser que uno tenga una patología social importante. Ya he escrito en esta columna acerca de este tema y hoy quisiera abordarla desde otro ángulo. No es nada novedoso en realidad, pero por tratarse de una reflexión que viene del mundo lateral puede resultarles interesante.
En todas las épocas los intelectuales de turno han querido vendernos la idea que el tiempo presente es tan único, tan nuevo, tan distinto de todos los demás que hay que considerar nuevas categorías de análisis y de posturas filosóficas para comprenderlo y vivirlo. Que si uno no se “actualiza” se perderá en el magma arrollador del presente.
Nada más falso.
Basta con haberse graduado en los primeros niveles del estudio y comprensión de la naturaleza humana para vivir más allá de lo popular. Ese conocimiento puede venir de una mirada desapasionada y minuciosa de la historia, de algunas condiciones del carácter personal y de la comprensión de las líneas básicas del pensamiento bíblico.
Las criaturas humanas que pintaron los bellos bisontes de Altamira, la gente promedio de Grecia del primer siglo, los incas del alto Perú y los habitantes de Santiago de Chile tienen mucho más en común de lo que se supone. Ningún grado de complejidad, de tecnología, de velocidad y de virtualidad va a cambiar el hecho de que somos humanos y que – si queremos – podemos vivir plenamente la libertad que esa condición nos otorga.