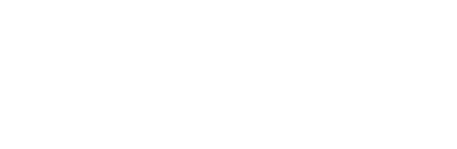Leo en un diario una cita de Philip Roth: “La vejez no es una enfermedad. Es una masacre”. Fuerte como suena, obliga a prestarle atención. La autora del artículo en el que aparece esta cita comenta algo que yo ya venía pensando hace algún tiempo: antes uno esperaba que la gente mayor le contara las memorias de la familia y del tiempo común. Ahora son los hijos, los nietos y otros menores los que esperan que uno les cuente tales historias. Termina la autora con esta frase que encuentro magistral: “Ahora, nosotros somos los guardianes del templo” (Carolina Arenes, La Nación, 13 de agosto).
La crónica del pasado a mí se me presentaba en la persona y en los relatos del tío Carlos: hechos de su vida militar de principios del siglo veinte, algunos secretos de la política de entonces, el “Incandescente”, el cabezón Cortínez y Triviño. Era el portero de un templo donde pervivía lo que podía contar. Hace más de cuarenta años murió y tomé su lugar en esa portería porque tengo conmigo esos recuerdos. Tristemente, ya a nadie le interesan por lo que colijo que van a morir irremediablemente conmigo.
No sé cuántas historias de las mías vayan a trascenderme. No soy un abuelo presente y no sólo porque vivo en otro país, sino porque – debo confesar – tampoco tengo inclinación abuelera. Terminaré supongo como guardián de un templo que a final de cuentas nadie visitará.
De las otras calamidades de la vejez digamos que no son una sensación térmica como tratan de convencerme algunos cuando me miro cada vez más cerca de ese estadio. Lo veo en la vida de mi mamá, de otras abuelas y viejos que constituyen un dilema para su propia prole: ¿A cuál de los hijos le toca llevárselo a su casa este fin de semana? ¿Si vive sola, ¿está comiendo lo suficiente? ¿Y si resbala y se rompe la cadera en la tina del baño? ¿Cómo hacemos si ya no puede hablar por teléfono? ¿Cómo los metemos en la rutina de nuestras realidades que ya tienen suficientes problemas?
Pensemos en el frío que los aqueja, los huesos que ya no articulan bien, ese dolor en la espalda, la medicina para la presión, el mundo entero que sólo se inclina ante la lozanía rozagante de la juventud y desprecia – o simplemente prescinde de – el pasado que es el único lugar donde se asienta la identidad del viejo porque el presente le es extraño, vertiginoso y cruel con los sentidos del otro.
Qué tristemente condescendiente es todo aquello de “los años dorados” y “la nobleza de las canas…”