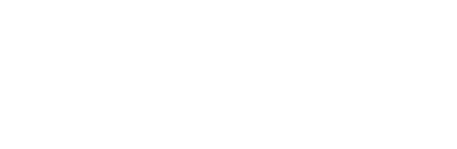En contraste con las soledades, las multitudes atropellan la razón y el genuino sentimiento. Copan todos los espacios y ya no se puede pensar. Atropellan el delicado balance del entendimiento y sientan sus reales en la plaza pública. Reclaman sus legítimos derechos y se pasan los deberes por otra parte. No reconocen límites, gritan, gesticulan, insultan, maldicen, provocan y, llegado el momento, destrozan todo a su paso.
Alguna vez leí, no recuerdo dónde, que cuarenta millones de franceses no podían estar equivocados; pero la historia demostró que sí lo estaban cuando la realidad, la tozuda realidad, se impuso a los ardientes convencimientos de la multitud.
El agregado de personas en estado individual puede ser una posibilidad, una oportunidad interesante, un hecho natural en las ciudades. Pero cuando las gentes se aglutinan en torno a causas o consignas políticas, sociales o deportivas, se termina drásticamente la posibilidad de entendimiento. Sólo queda esperar que por un giro inesperado de la fortuna, el movimiento sí produzca emoción y resultados significativos y no destrozos y ruina colectiva.
La ironía es que la multitud puede ser movida por motivos nobles, justos e importantes. Pero cuando, electrificada por la consigna, se vuelca al espacio público, el diálogo se hace imposible y se impone el grito y la violencia y no pocas veces un lumpen anónimo y destructivo se suma a la violencia general.
Entonces ya no es más por la razón: es por la fuerza, cualquiera sea el lado que se imponga. Por eso es que cuando la moneda cae por el lado que no debía, la fuerza de las multitudes termina como un enorme despropósito de impredecibles consecuencias.
Los países, las personas y las ideas pagarán el duro precio del disparate que se impuso por la fuerza. O los países, las personas y las ideas habrán hecho una poderosa, pero muy poco frecuente, contribución a la historia de los pueblos.