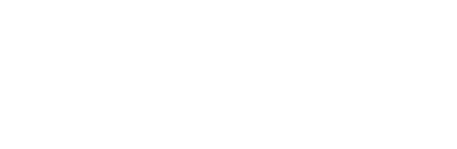A la mirada de mi nieta Antonia, llenita de luz, que me llega por el video que mi hija me envía por WhatsApp; a la hojita que me sigue los pasos en la vereda llevada por el viento otoñal; a los helechos de Los Añiques en los que reverberan miles de gotitas luminosas tocadas por el sol después de la lluvia; a la tarde en que me sumergí de tal manera en la lectura de “Los tiradores de rifle” cuando tenía diez años que entré en las imágenes de la lectura y no supe más nada de la terraza ni el sillón de mimbre; al tío Carlos que se aparece en mis sueños de tanto en tanto y quisiera creer que está vivo como en 1958 cuando me enseñó a leer.
A las manos que se extienden hacia los pobres, los refugiados, los desamparados, los indocumentados, hacia los desheredados del cielo y de la tierra; a la maestra que todos los días camina diez kilómetros a pie en la Patagonia para llegar a enseñar en una escuela rural; a la poesía que escribí a la lágrima negra que corrió por la mejilla de mi amiga que perdió a a su marido hace un año; a la fotografía que tomó el Iván de un rayo que cayó en medio de la pampa cordobesa; al perro que en la estación del tren esperó durante años todas las tardes a su amo que ya estaba muerto.
A la niña pakistaní que lucha por el derecho de las niñas a ir a la escuela y que fue baleada por sus enemigos; a las mujeres que marcharon en todo el país para decir “Ni una menos” y se levantaron contra la violencia de los hombres; al agua silenciosa del río y la montaña que se erguía frente a mí a la hora de la tarde en esos bellos días cuando viví en la sierra; a los refugiados que esperan un lugar en el mundo porque su tierra se incendió de guerra y de odio.
Porque el reino de los cielos es semejante a toda la vida y a todas las cosas que hizo Dios y que se extienden por toda la realidad sin fronteras, sin etiquetas, sin letreros…