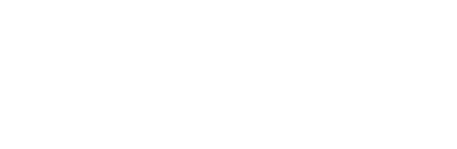María Moreno apareció en mi vida cuando tenía cinco años. Entraba a la casa y un perfume de heliotropos se esparcía por el comedor. Se sentaba con mi mamá a tomar unos mates y hablaban de cosas que aún eran ininteligibles para mí. Lo único que yo entendía era que en un momento, María Moreno me llamaba y me hacía sentar en sus rodillas y me acariciaba el cabello mientras seguía su charla con la mami.
Para mi mundo bien poco poblado de caricias esos encuentros eran una fiesta íntima, una celebración silenciosa que yo esperaba sin darme mucho cuenta excepto cuando regresaba y volvía a entrar a la casa.
Con el tiempo y por lo que fui acumulando en mis recuerdos llegué a entender que se habían conocido con mi mamá trabajando como domésticas en las casas de los ricos; ambas provenían del campo y componían las filas interminables de inmigrantes rurales a mediados del siglo pasado.
Mi madre, cuando por ahí tomaba atención de este pequeño ritual que yo adoraba, solía decir, “¡Pero mira este niño, lo meloso que se pone cuando tú vienes…!”
Poco entendía ella que este gesto me otorgó una memoria, un sentimiento que nunca más me abandonó. Era semejante al instante en que cada noche, bajo las cobijas y la almohada, abordaba mi nave intergaláctica imaginaria para atravesar universos, invulnerable, poderoso, infinito.
María Moreno era como pan casero recién salido del horno, tibio, dorado, fragante. El pan eterno del amor, de la bondad, del seno cordial que uno como que siempre va buscando y que raras, muy raras veces, halla en este incesante intento por vivir. El refugio donde todo los peligros, todos los miedos, todos los rechazos han sido conjurados por el abrazo, la mirada, el beso, el silencio.
Me he preguntado dónde se fue ese ángel que pasó por mi vida. Alguna vez le pregunté a mi mamá y es posible que me haya dicho que murió en un trágico accidente o que simplemente desapareció sin dejar rastro alguno.
Ningún rastro, claro, excepto en mi alma de niño y ahora de viejo: la imagen de su estampa formal, de riguroso traje sastre gris a rayas, su blusa impecablemente blanca y sus zapatos negros. El recuerdo de su seno cálido y gentil y aquel aroma de esencia de heliotropo que nunca más he podido volver a sentir por dondequiera que he andado.
(Este artículo ha sido escrito especialmente para la radio cristiana CVCLAVOZ)