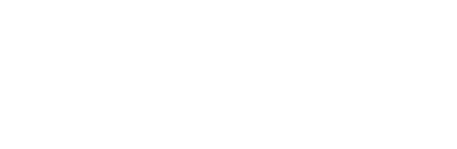A la hora del naufragio sólo quedará la razón de la conciencia, el informe lapidario de la realidad vivida; los sueños, las ilusiones, la pasión desbordada, tal vez sean consultadas, pero sólo como evidencia circunstancial que difícilmente podrá aligerar el peso del resultado final. Testigo de cargo será la bitácora de los días y la prueba número uno para la fiscalía será sin duda el retrato del cuerpo doliente, triste vestidura de antiguas prestancias y energías disminuidas.
El registro de los discursos y las doctrinas, los anaqueles colmados de voluminosos informes ministeriales y laborales, las fotografías que dan cuenta de la humanidad que uno quiso construir para la progenie, todo ello provocará algún interés en cronistas o herederos y servirá posiblemente de modesto panegírico a la hora del responso.
En el momento definitivo no hay manera de pedir perdón. Las palabras finales tienen un dramatismo hasta cierto punto inservible: son sólo palabras. Alivian algo, sólo para recordarnos que para sanar estaba la vida, pero uno la ocupó en el vértigo del yo desbordado, en la intensidad del cuerpo, en los negocios urgentes que demandaba el tiempo.
Qué enorme desencuentro el de la memoria de ayer con el reclamo presente de la melancolía y la vejez. La mirada pesimista sólo parece entenderla quien tiene conciencia de la finitud. Es, curiosa contradicción, el regalo de la sabiduría: reconocer cuán leve es el soplo que somos. Hace cuarenta años la vida parecía infinita. La rozagante juventud no reconocía fronteras. El viaje era la sal de la tierra. La palabra vigorosa era el testimonio potente. La arrogancia nos mostraba intachables y ejemplares.
Le pedíamos a don Marchant que nos dejara mirar televisión por la ventana de su living. En el verano era una fiesta porque oíamos todo. En el invierno nos moríamos de frío y sólo podíamos ver los “monitos” porque la ventana estaba cerrada. Nos cobraba diez pesos y no podíamos decir una palabra. La primera vez que vi una televisión estaban mostrando a un campesino con un sombrero de paja que caminaba entremedio de un cañaveral. No se escuchaba ni se entendía nada pero el mundo se abría en blanco y negro para nosotros, que jugábamos fútbol a pata pelada en la calle de piedra y caminábamos veinte cuadras a la escuela solitos, ateridos y anhelantes.
¿Cómo era la frase aquella? La vida es lo que nos pasó mientras estábamos en otras cosas. Algo así…
(Ya dejó de llover parece…)