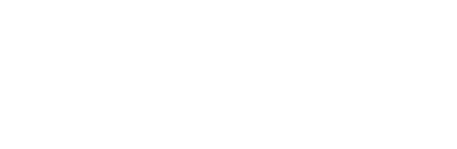Encuentro en mi escritorio este dibujo. Lo dejó Isabela, la hija menor de Beli, nuestra compañera de trabajo. Me hace acordar que hace unos años Malena, otra de sus hijas, me hizo un dibujo que “era yo”, sobre el cual escribí unas líneas aquí.
Isabela tiene tres años. Es increíble la energía que cabe en su pequeña contextura. Cuando viene a la oficina al día siguiente se acerca a mi escritorio y me hace saber, con una dicción perfecta: “Estoy yendo a danza”. Esta tarde se apareció con su trajecito de baile rosado y me ha mostrado uno de los pasos que ha aprendido.
He mirado este dibujo no sé cuántas veces. Es tan breve y a la vez tan lleno de luz y color. Se me ocurre que es ella saltando la cuerda a plena luz en el inmenso jardín de su casa con su vestido rosado; inocente, plena, intacta su personalidad. A esa edad – ustedes deben saberlo y si lo han olvidado traten de recordarlo – el mundo es inabarcable, un colosal campo de juegos, un universo en pleno descubrimiento – a veces, claro, con su cuota de sombras – siempre vibrante, inesperado, lleno de misterios y sonidos.
He tenido el privilegio de ver crecer a las tres hermanas. A veces hemos ido con ellas a algún viaje de trabajo. Me hacen recordar mucho a mis tres niñas, recorriendo medio continente en giras misioneras y vacaciones inolvidables. Hay en este minúsculo mundo de mujeres lecciones imposibles de comunicar en un artículo o en una conferencia sobre asuntos de género. Hay que estar ahí; hay que ver. Hay que callarse y anotar en la memoria emotiva esos pasajes llenos de ciencia infantil, cargados de signos que conmueven la conciencia y que desafían las torpes interpretaciones que hacemos los estudiosos del diseño de Dios.
En treinta años más alguien le va a mostrar a Isabela este dibujo. No va a recordar, seguro, el momento mágico en que produjo este milagro del ser. Pero tengo la esperanza de que al leer estas líneas pueda sentir lo mismo que yo y una invisible conexión de tiempos y generaciones complete, de nuevo, este maravilloso círculo de la vida.
Cuando tenía doce años, hice un dibujo de mi familia para la clase de Artes Plásticas. Mi inolvidable maestra de arte, Sonia Molina, me miró con sus enormes y tristes ojos verdes y dijo: “De verdad, Benjamín, tú lo hiciste?”