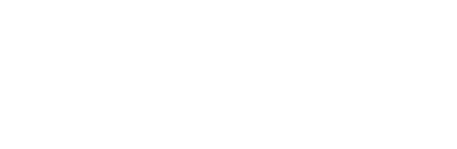Nací entre montañas. El imponente macizo del cerro San Ramón que preside sobre Santiago está entre mis primeras memorias. Entonces los cerros Chena, Renca, Calán, Blanco, vinieron a ser parte de mi eterno noviazgo con la geografía. Para ir al mar hay que cruzar los inmensos peñones de Lo Prado y Zapata; el océano apenas se adivina detrás de la Cordillera de la Costa. Para encontrarse con el vértigo de la Cordillera de Los Andes hay que entrar por el cajón del Maipo o ascender a través de un caracol de cerros hacia el Cristo Redentor. Para el norte hay que subir por Las Chilcas y para el sur por los farallones de Angostura.
Hoy vivo en una ciudad en medio de la pampa húmeda argentina. Por dondequiera que se alce la mirada, sólo la planicie hace eco a esta agonía de montañas. Pierdo diez veces en el día el norte, el sur, el este y el oeste y ni siquiera el sol me guía. Esta sed de montaña se mitiga a veces en las sierras: “los cerritos”, les digo un poco en broma a mis amigos, porque tengo llena la cabeza de montes con nieves eternas. A veces he enmudecido frente al Aconcagua, la torre más alta del continente.
¿A qué viene esta crónica de cordilleras? ¿Cuál es el objeto de esta disquisición de cerros? Quizás sea no más que una forma de alejarse un poco de la humanidad, esa flagrante constatación del conflicto de la existencia. El paisaje arrebata con su silencio, con su perfecta discreción. Nos deja entrar en él y no nos interrumpe. Tampoco está ocupado. Se nos entrega y nos otorga un espacio todo el tiempo que queramos.
Hay quienes encuentran solaz en un hobby, una mascota, un deporte. Yo hallo en la montaña algo así como un portal hacia algunas cosas perdidas. Me sosiega su asimetría, su inesperado perfil; mirarla más que entrar en su concierto de rocas y nieve. Entenderla ahí, siempre, estable, imponente. Una parte del himno de Chile dice: “Majestuosa es la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor”.
Eso. La hermandad de la montaña.