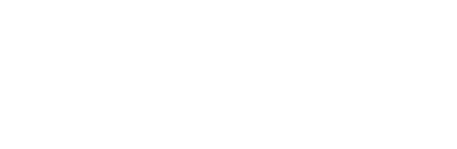Soñábamos que éramos inmortales. Que alcanzaríamos el mundo en nuestra generación. Construíamos espacios para pensar y dialogar. Nos educábamos en las ideas que cambiarían nuestra manera de pensar y de ver el mundo. Eramos, según el decir de Serrat, asquerosamente jóvenes.
Esperábamos que la gente comprendiera nuestro proyecto. La alentábamos a leer, a escribir, a pensar, a entender el mundo y sus razones. Veíamos venir en nuestra imaginación un río de novedad, una temporada de cambio, una reforma fundamental.
Creíamos que nuestra palabra tenía el poder de transformar. Confiábamos que los esfuerzos desplegados darían paso a una nueva generación de gente. Teníamos fe en los dirigentes y en las instituciones. Estábamos seguros que desde dentro se produciría la crisis saludable que abriría puertas y despejaría el camino del futuro.
Escribíamos. Tal vez, más allá de nosotros, harto después de nuestro tiempo, la crónica de nuestra gesta y de nuestro pensamiento volvería a encender corazones y mentes. Plasmábamos en el papel el mapa de los sueños. No veríamos nada ahora a lo mejor, pero alguna vez, en un más allá desconocido, seríamos informados que las semillas sembradas habían germinado en una cierta generación omega.
Reíamos, de eso hace ya muchos años. Estábamos empapados de optimismo. Sentíamos la juventud como herramienta central. Nos alegrábamos de estar vivos y de que esa generación fuera la nuestra. Estábamos contentos de existir.
Fracasamos sin excusas. Las cosas no eran como parecían. No sabíamos conducir. No articulamos estrategias adecuadas. Nos desilusionamos no sólo de los otros sino que, finalmente, de nosotros mismos. Eramos mortales, ilusos, egoístas. Nos fuimos agotando lentamente. Los años pasaron la factura y la maquinaria de los cuerpos acusó el desgaste.
Hablábamos al principio en estrados y asambleas. Más tarde lo hacíamos en cenáculos escondidos, en tertulias maratónicas. Finalmente nos quedamos con pequeñas audiencias de tanto en tanto, para ganarnos un poco la vida y quemar los últimos cartuchos.
Llorábamos. Lo aprendimos en la suma de los días, cuando el cielo se fue desplomando sobre nuestras cabezas y nunca más nos olvidamos de llorar. Conocimos en persona el lenguaje de la tristeza.
Desesperábamos a veces. Hartas veces. Lo que había sido claro y transparente se volvía confuso y errático. De vez en cuando nos abrigaba alguna esperanza. Todavía de repente nos arropa un poquito.
Confiábamos – a veces todavía confiamos – en algunos milagros. Es posible que todavía en alguna esquina, inesperadamente, los sueños nos vuelvan a encontrar.