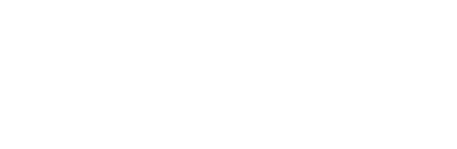Pero hay memorias que permanecen. Ancladas mucho más profundamente en la mente que un par de anteojos de sol o un enchufe de computadora conforman el corpus de la vida; explican lo que uno es y actúan como fiscal acusador frente a los intentos presentes de parecer que no somos lo que en realidad somos.
A veces sorprende la persistencia de esos registros. Volví hace unos días a pasar frente a la antigua Escuela 39 (hoy Colegio Palestino). Entré por primera vez por su ancho portal hace cincuenta y seis años. No pudiendo resistir la vista de una enorme cancha de fútbol (de tierra por supuesto), Carlos Cáceres sacó una manzana del bolsón y jugamos una pichanga que duró dos minutos porque la fruta se deshizo en mil pedazos, tanta era nuestra emoción por ese espacio increíble que se abría para nuestros próximos recreos. Ahí, por una sola gloriosa vez en mi infancia, metí un gol en medio de esos partidos en que jugábamos cincuenta chicos, todos corriendo al mismo tiempo detrás de la pelota. Como decía a media voz el tío Carlos en medio de la noche insomne: “¡Momentos que nunca volverán…!”
¿Para qué sirven esas memorias tan antiguas? ¿Para tomar conciencia de cuán lejos está el tiempo en que no teníamos remordimientos? ¿Que la vida era todavía una hoja en blanco y estábamos, aunque sin tener mucha conciencia de ello, en condiciones de elegir cómo queríamos que fuera?
¿O para hacernos ver qué lejos estamos de esa energía vital, de esa fuerza para emprender lo que quisiéramos porque no había heridas ni deterioros insanables? ¿O bien para que sepamos que las cosas bellas, las que duran, permanecen porque no son producto de nuestras locuras, de nuestra arrogancia, de nuestra torpeza fundamental?
Tal vez se quedan ahí como ejemplos de lo que deberíamos hacer y de lo que deberíamos evitar. Un manual viviente que busca iluminar nuestro presente, que nos dice que si entendemos bien las cosas no tendríamos por qué tropezar dos veces en la misma piedra.
Algunos de esos recuerdos nos alegran; otros nos entristecen. Otros simplemente tiñen de sepia la imagen de nuestro tiempo, aportan una melancolía que enriquece la palabra y de paso, nos aleja de la brutalidad material de la maquinaria de los días y devienen tesoros a los cuales acudir cuando nos abruma la pobreza de nuestras acciones.