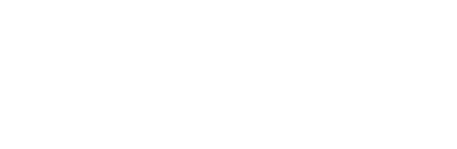Yo tenía unos poemas de un niño una vez…
Tímidos. Llenos de adjetivos grandilocuentes que causaban la palabra severa del Jimmy, mi crítico amigo: “Madura tu palabra”, me decía. Y yo buscaba pulir esa palabra que me venía.
Pero antes tenía más poemas. Cuando me fui de la casa, huyendo de un amor desgarrado, escapando de la palabra fundamental del profeta que me castigaba por mi persistente pasión.
Los escribí a orillas del río Calle Calle. Me tomaba un pisco sour temprano en la mañana y sumido en un tenue letargo me dejaba ir frente a la danza incandescente del sol matutino sobre las aguas del río.
Destilaban mi tremendo dolor temprano, que caía con una amarga dulzura en mis cuadernos. Eran unos discursos de hiel, llenos de enojo y rebeldía. Hablaban del amor tronchado con la mujer hija de aquel profeta tenaz que la había prohibido a este adolescente caprichoso e imberbe.
Hablaban de Dios. ¡Oh, cómo hablaban de Dios! Yo lo amaba. Lo amaba a pesar de su silencio, para mí inexplicable; yo no sabía que me hablaba. Pero me hablaba en cosas y de maneras que ningún profeta de mi tiempo sabía. Yo lo descubrí solo. Descubrí sólo sus palabras inmensas y personales.
Hablaban de mis infinitos miedos. De mis miedos interminables, nocturnos, apocalípticos. Habiendo desechado el universo seguro de la iglesia y su espiritualidad inalcanzable e inútil, había abandonado los atrios que, sin embargo me eran tan amados, tan dulces, tan familiares. ¡Curiosa contradicción! Detestaba la espiritualidad gris, chata y aburrida. Pero amaba esas bancas de madera antigua y pesada. Me fascinaban esos paños de terciopelo de azul profundo y dorados flecos. Las ventanas altas que me regalaban unos cuadritos de cielo grande y libre cuando me ahogaba el tedio de la Escuela Dominical de las tres de la tarde.
Hablaban mis poemas de amores fugaces, de besos anhelantes, irrepetidos, en una estación de tren, en la costanera, en las escaleras de un edificio antiguo.
Eran poemas bellos, no por su factura, aún tan inculta, no por su ametría incurable, sino por origen puro, verdadero, mío…
¡Y los quemé!
Aún me estremezco al recordar aquel abyecto momento cuando, convencido por los profetas de que las poesías antiguas eran impuras, reflejos del pecado, los ordené y los incendié.
Allí, en ese crepitar atroz, se fue una parte de mi vida…