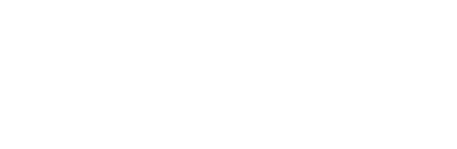La señorita María nos pone a dibujar cien banderitas nacionales en el cuaderno de matemáticas para que la dejemos en paz con su tejido y su café. Treinta y cinco cabecitas inclinadas sobre el papel, en absoluto silencio, articulando apenas el azul, blanco y rojo de los lápices a ver quién termina primero. Tenemos apenas siete años y nos empinamos ansiosos por las inmensas colinas del segundo grado.
De pronto, el sordo rugido de un motor hace temblar las ventanas. Viene de la esquina. Un alboroto de sillas, un revuelo de mesas y papeles atraviesan el salón. En cosa de segundos treinta y cinco caritas pegadas a los cristales, con tamaños ojos, contemplan el acontecimiento más emocionante de la mañana: las inmensas puertas de hierro de la fábrica de enfrente franquean la entrada al camión que viene a dejar su carga habitual.
La señorita María no se ha movido de su pupitre. Apenas levanta la mirada de su tejido. No hay alteración alguna en su voz cuando dice: “Bueno, chicos. Vuelvan a sus asientos y sigan con su trabajo”. Todas las mañanas, a la misma hora, el mismo espectáculo, el mismo desorden, el mismo regreso emocionado a nuestros asientos. Qué suerte poder presenciar algo tan impresionante todos los días.
Ni intentaré contar cuántos años hace de esta memoria. Sólo puedo decirles que era la época del asombro. Todo nos sorprendía y nos encantaba. Todo parecía hecho esa misma mañana sólo para nosotros. Para que lo descubriéramos, lo nombráramos y lo comentáramos en nuestras reuniones secretas en el subterráneo de la leña: los partidos de fútbol en la calle de piedra, las carreras de astillas de madera en la cuneta del agua de riego, los libros leídos en lo más alto del níspero con los bolsillos llenos de nueces, la carta de amor a la Hilda.
¿Cómo perdimos la inocencia?
Nos atosigaron de respuestas y reglamentos. Compórtate. No hagas preguntas. Obedece no más, mocoso porfiado. Niño, no rompas los geranios con esa pelota.
Luego nos llenaron de artefactos, de aparatos, de pantallas, de equipos y de vehículos. Nos hicieron adultos a la fuerza. Encima de todo, nos contaron el final y con eso nos mataron el asombro. Todo está escrito. No hay descubrimiento. No hay sorpresa.
¿Qué podría haber hoy más insípido y banal que un viejo camión entrando por los enormes portones de una fábrica a las diez de la mañana?
(Publicado en noviembre de 2012)