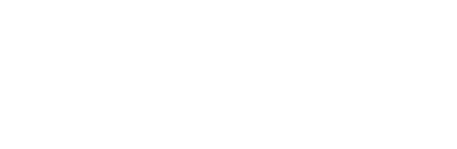Acompaño a Teresa a buscar a tres chicos de un hogar estatal de admisión para traerlos a un hogar de estadía permanente de la iglesia a la que ella asiste.
Treinta y ocho niños y niñas se amontonan allí al cuidado de tres tías que reflejan en sus rostros el cansancio de innumerables jornadas cuidando a estas criaturas cuyas historias de horror conmoverían el corazón más insensible.
Cuando entramos se acercan a nosotros en parte obedeciendo a la tía que les ordena saludarnos y en parte curiosos porque llevo una bolsa que me han encargado donde varias personas han puesto juguetes y dulces. Nos besan y luego se sientan alrededor de Teresa que quiere contarles la historia de la Navidad. Les pregunta: “¿Saben lo que pasó el 24 de diciembre?” Un chico rubio e inquieto responde con una risa nerviosa: “Yo no sé, tía, porque yo llegué ayer no más…”
Yo esquivo el relato. Recorro el salón con una mirada llena de silenciosas preguntas, con mi mente sedienta de respuestas que busco por décadas. No quiero quedarme con esa sensación complacida de haber hecho una buena obra en estos días festivos. Quiero explorar la realidad de esas vidas desconocidas.
Me atrae la atención una chica de unos dieciséis o diecisiete años. Tiene una mirada muy dulce, pero infinitamente triste. Delgada en grado sumo, tiene una belleza que en ese entorno es casi trágica. Sostiene en sus brazos a su bebé de un año que estira sus bracitos intentando alcanzar una bolsita con regalos. Una madre adolescente que tiene una profundidad en sus ojos que llega a doler.
Me pregunto millones de cosas en esos escasos segundos en que la miro. Por un instante, sus ojos se encuentran con los míos y los baja, apresurada, como si tuviese miedo o vergüenza. Reprimo en silencio un llanto convulsivo que me sube por la garganta, pero no puedo evitar las lágrimas. Nos ofrecen té y nos sentamos. Dos o tres veces ella entra en el cuarto detrás de su hijo. ¿Cómo alguien tan joven ya tiene que encarar la maternidad y las cosas permanentes que ella trae consigo?
Al rato, nos tenemos que ir. La joven está inclinada en una pequeña pileta de lavar. Me acerco y le pregunto su nombre. “Belén”, me dice esbozando una leve sonrisa. Qué devastadora ironía. Le beso la mejilla y entonces nos vamos…