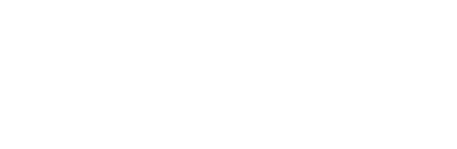La espera ha sido un tema recurrente en mi experiencia. La primera profunda impresión que la espera causó en mí fue en una época en que me peleé con todo el mundo; tenía dieciocho años y lo único que quería era largarme lo más lejos posible (una condición, debo confesar, que a diferencia de la mayoría de las personas que maduran y se hacen responsables, aún me mete en litigios con todo). Andaba con un primo mío de ciudad en ciudad en un inmenso camión con remolque cargando y descargando azúcar, acero, cemento y madera. Solía hacer trámites para él durante los tiempos de descarga y por eso muchas veces me tocó esperarlo largas horas y a veces un par de días en alguna plaza o estación de servicio. Nada existía entonces parecido a un celular o a aparatos de radio de bolsillo. Una progresiva resignación fue poco a poco reemplazando el tedio, la bronca y la impaciencia. Me fui habituando a mirar, a escuchar, a preguntar, a esperar.
Desde entonces tengo memoria de haber esperado en recepciones de oficina, aeropuertos, terminales, iglesias, colegios, juzgados, hoteles, restoranes, bancos, a la orilla de la ruta o en los barandales de un puente. En las postrimerías de mi tiempo, me doy cuenta que aprendí a des-esperar. No desesperar, sino des-esperar, es decir, irme despojando de la incesante obsesión de que “pase algo”.
Aquellas esperas fundamentales que devinieron encuentros o realizaciones magistrales, a poco andar se fueron, dejando su huella doliente. Después del fugaz jolgorio de la bienvenida se alejaron dejando tras de sí la estela triste del adiós, recordándome que todo lo que termina, termina mal. Del olvido, ni hablar. El olvido es infructuoso. Considerando que ya no tengo carácter para elaborar sentencias acerca del amor, me permito parafrasear a don Pablo: “es tan corta la dicha y tan largo el olvido.”* Así, se aprende a des-esperar. Se vive la hora presente porque – se descubre – el pasado es únicamente memoria, registro mental más o menos tenaz y el futuro no existe: no nos queda más que el instante. En él no hay nostalgia ni espera, sólo la realidad de un ahora que se apresura a perderse en la inmensidad de los recuerdos…
(* del “Poema 20”, Pablo Neruda)