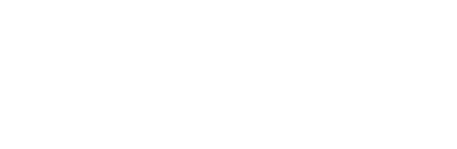Enumeraciones. Frases cortas. Relatos breves. Consideraciones superficiales. Palabritas. Fragmentos. Retazos de vida. Muestras mínimas. Trocitos de filosofía harto discutible. Descripciones de poca monta. Bosquejos menores.
Y sin embargo la vida es tan extensa. Pletórica de realidades e imaginaciones. Historias de opresión y de sufrimientos atroces. Heroísmos inconcebibles y bondades más allá de toda descripción. Estafas, violencias desatadas, discursos, engaños, amores, homicidios, injusticias, creaciones estupendas, inventos infernales.
Algunas veces – ahora no – tuve la rara idea de crear una novela que captara la enormidad de las cosas. Afortunadamente me detuvo la simple observación de que no soy capaz de escribir más que una o dos páginas y ya la historia tiene que acabar. Emergen solamente estos breves rayos de luz, recurrentes jirones de sombras.
Ser en cuatrocientas palabras. Definir el principio y el fin en menos de una página. Colocar en el breve espacio de la pantalla una enorme conmoción o apenas el ligero toque de una idea y después más nada. Y a veces, hasta eso es una tarea enorme.
Como si fuera una breve aparición, un pasajero de las cosas. Si tuve raíces antes las borró el tiempo. La realidad, a ratos tan intensa y potente, al pasar los días, no es más que polvo en el viento.
Lo que fue ya no es. Detrás de mí se diluye mi historia y quizá por eso no puedo atrapar más que algunos fragmentos. Estrellas fugaces que tienen cinco segundos brillantes y luego nada más que la oscuridad reinante.
¿Qué puedo enumerar hoy? Pequeños imanes en el refrigerador que rememoran países visitados, la creciente colección de cuadernos donde ensayo artículos, libretos para video, apuntes de enseñanza, poemas escuálidos y sosos, una lista de 457 canciones que escucho desde hace más de veinte años, unas camisas que me pongo de vez en cuando, unas pantuflas que me regaló mi hermana en el último cumpleaños, “El rey de la cabina” de Luis María Pescetti siempre ahí como memoria de un sueño sublime, una melancolía insalvable, la lapicera a tinta del tío Carlos, unas fotos antiguas que se salvaron en el naufragio del divorcio, una carta en papel malva que demoró dos años en llegar y que releo de vez en cuando, el sueño inconcluso y huidizo de un lugar definitivo en la montaña junto al río, varios pasaportes vencidos con sellos exóticos de cuando era feliz y no lo sabía. Ironía del tiempo: ahora no lo soy y lo sé.