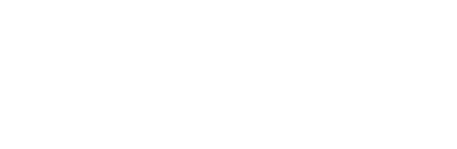Salía de la casa y allí, a unos pocos metros, el río. Más atrás, la montaña. El agua era una superficie oscura, silenciosa y pulida, apenas interrumpida por enormes piedras blancas que eran el punto de reunión de una infinidad de pájaros enormes y desconocidos para mis modos de exiliado citadino.
La casa estaba en la última esquina del pueblo; más allá el monte hirsuto, la adusta montaña, los árboles centenarios. Solía sentarme en las mañanas en la galería y dejaba que el día iniciara en mí su trayecto lento; o bien a la tarde, que finalizaba en mí su misterioso mensaje.
Yo venía del ruido eterno de la ciudad. Martillos neumáticos, bocinas, escapes libres, vendedores ambulantes, taladros, usinas, piquetes de protesta, ciudadanos airados, café con música a todo volumen (chipún-chipún-chipún) y televisores en modo mute, griterío de chicos, urgencias de ambulancias, policías desaforados, noticiarios violentos, timbres de teléfonos.
Venía de la insolencia de los vendedores, de la apretujada manada de seres humanos cada mañana en el metro, de la amargura de los jubilados en la plaza, de las bombas lacrimógenas, de las sirenas de los patrulleros. Huía de los tiros de los delincuentes, los robos a mano armada, la violencia salvaje de los estadios, los discursos de los políticos, los anatemas de los predicadores solitarios en la peatonal, las bachatas de Romeo Santos y los vendedores de diarios.
Venía de las esperas interminables en el banco, en Pago Fácil (¡Fácil…!), en la terminal, en el aeropuerto, en la caja del supermercado, en la recepción de la dentista, en el paradero del colectivo.
Hoy, a medio camino entre el silencio y la ciudad, busco un amparo, un respiro, un rincón chiquito donde la vida se detenga – al menos un poco – y me permita pensar, me permita leer, me permita escribir, me permita ser.
Porque las generaciones condenadas al ruido podrían tener, si les queda algo de fortuna, una segunda oportunidad sobre la tierra…