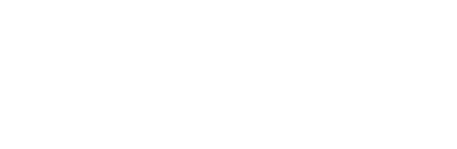“El oficial civil me preguntó tres veces si aceptaba a Victorino como esposo. Mis primas me pellizcaban por detrás para que hablara. El oficial dijo que si no respondía a la siguiente vez iba a cancelar la ceremonia. Así que dije que sí.” Mi mamá tiene casi noventa años y de repente relata con una lucidez asombrosa hechos que ocurrieron – en este caso – hace siete décadas. Hace un rato se miró las manos y se preguntó en voz audible: “¿Cuántos panes habrán amasado estas manos?”
La miro y me pregunto si mi mamá habrá sido feliz. Toda su vida trabajó en tareas de casa. Primero de adolescente donde unas tías bastante poco amables; luego como esposa, madre y además como empleada en una casa ajena. Sus únicos placeres – si pudiera nombrarlos así – eran su siesta sagrada e ir a la iglesia casi todas las noches.
Por cierto, uso la palabra feliz no en el sentido banal que hoy tiene sino como un estado de vida en el que a veces hay algunos buenos momentos y otras, que pueden ser bastantes, malos. Recuerdo pocas sonrisas en su rostro. No tuvo una vida fácil. Hoy confiesa que ha vivido demasiado y suspira: “Quisiera que el Señor ya me llevara”.
Una vez le preguntaron al patriarca Jacob cuántos habían sido los años de su vida. Con una singular sabiduría respondió algo como “pocos y malos han sido los años de mi vida y no alcanzaron a los años de la vida de mis padres”. En la mentalidad presente esa respuesta sería considerada muy poco positiva, pusilánime, perdedora. Hay una intoxicante obsesión que atraviesa toda la cultura por estar bien, por ser feliz, por tener todo resuelto, por vivir la vida con alegría. Si expresas la más ligera pesadumbre te sugieren el psicólogo, alguna terapia de flores o decoración, algún cursillo de filosofías orientales o una academia de baile entretenido. No me provoca discutir lo bien o no que hagan esos ejercicios del cuerpo y de la mente. Me intriga ese horror por cualquier vestigio de sufrimiento.
¿Fue feliz mi mamá? La verdad no puedo decirlo. No llegamos a tener una relación que permitiera explorar esas profundidades. En esos ratos de casi ensoñación que vive sentada en su sillita en el patio del frente, buscando la tibieza de unos mezquinos rayos de sol otoñal, estoy seguro que medita en la respuesta de esa cuestión.