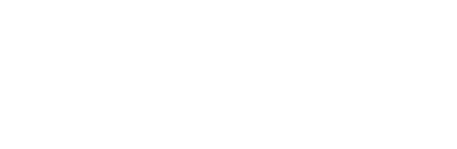“No estábamos ahí cuando los profetas solitarios morían de sobredosis, ahogados en su vómito”, escribí en el artículo Ser en el Mundo. Pensé luego que, por la naturaleza de la audiencia mayoritaria de este sitio, debería extenderme un poco en cierta reflexión.
La religión es donde se ha usado más el concepto de profeta, por lo que relacionamos siempre esta función con alguien que habla en nombre de una deidad, mayormente en lo referente a hechos futuros. Profétes, sin embargo, es una voz griega cuyo significado es mensajero o portavoz. Ajustados estrictamente a esta definición, un profeta es alguien que entrega un mensaje que no siempre está vinculado al orden religioso.
Un profeta habla desde la filosofía, la pintura, la música, el cine, la política o desde los movimientos sociales. Su mensaje es anticipatorio o bien denuncia un hecho presente. Apunta por lo general a la injusticia, la maldad, la opresión, las fallas fundamentales de un sistema social, político, económico o cultural, o se anticipa a cambios en la forma de pensar y sentir el mundo. Puede ser expresado a través de imágenes, formas, recursos musicales o palabras. En muchos casos, el mensaje está encriptado, está expuesto con ciertos códigos que no buscan necesariamente hacerlo inaccesible, sino cerrado para quienes no quieren pensar o no están dispuestos a reflexionar sobre su sentido. Así, resultan voces extrañas en un mundo donde impera la razón como única fuente del conocimiento.
Una sensibilidad enervante y poco común. Una historia personal o familiar dolorosa. Un lenguaje difícil expresado en palabras, colores, formas, notas musicales, ideas complicadas. Cuando la gente no comprende algo, tiende a rechazarlo, a estigmatizarlo mal. Eso hace aún más difícil la vida de estos portavoces. En muchos casos optan por la muerte, o les llega como resultado de los excesos que resultan del dolor, la rabia o la incomprensión.
Un honor que nunca hacemos a estos profetas es examinar su obra honestamente. Horrorizados por la tragedia que representan, vivos o muertos, los etiquetamos y lamentamos que no hubiera nadie para alcanzarles y abrazarles en su dolor.
Saber más acerca de su historia personal. Leer lo que escribieron e intentar seriamente comprender qué es lo que trataban de decir. Mirar a su obra, escucharla. Después de un tiempo, sin prejuicios ni sistemas interpretativos previos, quizá descubramos que fueron legítimos – a veces trágicos – portavoces de verdades que creíamos nuestro exclusivo patrimonio.