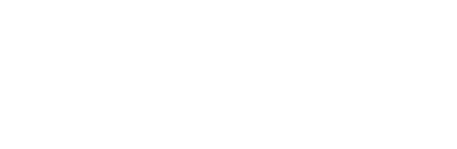No solemos valorar la importancia de desintegrarse y reconstruir. A veces no queda otra que clausurar y colocar el letrero “Cerrado por derribo”. Hay que destripar griferías y caños, desmantelar mamposterías, quitar puertas y ventanas para finalmente echar abajo techos y muros. Hay que dar paso a lo nuevo. Hay que reinventarse, reconstruir, armar todo de nuevo. Cuando se tienen las ganas y las posibilidades, hay que intentarlo todo de vuelta – incluso el amor, cuando éste es bien entendido.
Puede ser una experiencia devastadora. Repasar toda la existencia y darse cuenta de que hay que limpiar, hay que desmalezar, hay que tirar cosas viejas, amargores antiguos y penas recientes. Todas esas cosas que hacen que nuestra vida termine siendo un arrastrar cosas, lamentar errores, esperar perdones que nunca llegarán, otorgar gracias que ya no significan nada.
El ser se resiste a desintegrarse
Amamos la estabilidad. Nos acostumbramos a nuestras miserias muchas veces. El olor rancio de nuestro humor lastimado ya no nos molesta. Nos refugiamos en rutinas seguras que no son emocionantes pero que no nos perturban. El rito de la memoria nos esconde en su mundo de nostalgias.
Nos refugiamos instintivamente en aquella época donde no había dudas, donde todas las historias de amor parecían eternas —no más que la primavera entendí después— y nosotros éramos los héroes, corsarios que navegábamos los mares del mundo destruyendo el imperio de los malvados, salvando vidas y levantando reinos de justicia y paz.
Acudimos a los pocos momentos en donde una ilusión nos sonrió o ganamos un chiquito elogio que se convirtió en solitario amuleto. Y así, poco a poquito, nuestra vida se fue reduciendo, quedando rezagada en la seguridad de nuestras construcciones humanas.
Hasta que llega el día de la demolición
Pero el tiempo pasa. En esta sección usted ya se ha acostumbrado a leer que llegó el tiempo de los grandes terremotos, cuando las sólidas convicciones se vinieron abajo, donde las lealtades se renunciaron a la vista de los porfiados hechos y las continuas querellas, y el mundo simplemente dejó de ser lo que era para dar paso a la tropelía del miedo, el desorden, el desamparo.
Esa demolición interior termina por desgastar la fachada, todo ese tinglado exterior que se llama trabajo, vida social, trayectoria, imagen pública y entonces llega el tiempo de desintegrarse y reconstruir afuera también. Porque no hay cosa más terrible que gastar toda la energía del mundo por mantener una fachada funcionando en nombre del prestigio, la familia o la misión. Hay quienes se sostienen en ese predicamento feroz y no juzgo nada de eso. Lo encuentro terrible no más…
Entonces no queda más que reconstruir
Es triste derribar una historia, un discurso, un mundo antiguo. Pero quizás valga la pena considerar que allí, en ese mismo terreno y a veces con varios de los materiales de la antigua construcción, se puede reconstruir algo totalmente nuevo, promisorio, interesante.
La condición humana, cuando se consideran sus auténticas posibilidades, puede abrir caminos en la soledad, convertir el desierto en campo florido. Darse cuenta y arrojar lo que no queremos seguir cargando. Y entonces, con laboriosidad, humildad y paciencia, llega el tiempo de inaugurar puertas y ventanas, plantar jardines y construir estanques. Preparar patios y glorietas donde volvamos a vivir el discreto encanto de la paz y la libertad.
Desintegrarse y reconstruir parece aterrador. Pero pasados los días comienza uno a enamorar se de esta nueva condición, de este nuevo aire vital. Al menos es lo que yo he visto en mi propia historia.
El siguiente crédito, por obligación, se requiere para su uso por otras fuentes: Artículo producido para radio cristiana CVCLAVOZ.