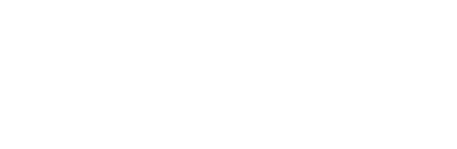Hoy quisiera comentarles la importancia de los poemas de niño.
Yo empecé a escribirlos cuando tenía, no sé, ¿quizá nueve o diez años? Y nunca más paré.
Eran tímidos. Llenos de adjetivos grandilocuentes que causaban la admonición severa del Jimmy, mi crítico amigo: «Madura tu palabra», me decía. Y yo buscaba pulir esa pronunciación que me venía.
Algunos de ellos los escribí cuando me fui de la casa, huyendo de un amor desgarrado, escapando de la sentencia fundamental del profeta que me castigaba por mi persistente pasión. Los escribí a orillas del río Calle Calle, en la cabina de un camión que devoraba la noche en la ruta Panamericana, en un café a las dos de la mañana.
Destilaba mi tremendo dolor temprano, que caía con una amarga dulzura en mis cuadernos. Eran unos discursos de hiel, llenos de enojo y rebeldía. Eran crónicas del amor tronchado porque era un muchacho inexperto en los cuchillos de la vida y en muchas otras cosas.
¿De qué hablaban aquellos poemas?
Hablaban de Dios. ¡Oh, cómo hablaban de Dios! Yo lo amaba a El. Lo amaba a pesar de su silencio, para mí inexplicable; yo no sabía que me hablaba. Pero me hablaba en cosas y de maneras que ningún profeta de mi tiempo sabía. Yo lo descubrí solo. Descubrí sólo sus palabras inmensas y personales.
También, se referían a mis infinitos miedos. Interminables, nocturnos, apocalípticos. Habiendo desechado el universo seguro de la iglesia y su espiritualidad inalcanzable e inútil, había abandonado los atrios que, sin embargo me eran tan amados, tan dulces, tan familiares.
Mis poemas describían amores fugaces, besos anhelantes, irrepetidos, en una estación de tren, en la costanera, en las escaleras de un edificio antiguo. Eran poemas bellos, no por su factura, aún tan inculta, no por su ametría incurable, sino por origen puro, verdadero, mío…
Esos poemas murieron en el fuego
Aún me estremezco al recordar aquel momento cuando, convencido por los epónimos que las poesías antiguas eran impuras, reflejos del pecado, los ordené y los incendié. Allí, en ese crepitar atroz, se fue una parte de mi vida.
Podrá discutirse qué parte de mi vida se fue ahí, pero era mía. Y se fue. Y quedó un silencio irreemplazable, un hueco que a veces se me antoja infinito.
Me quedó una vergüenza íntima. La vergüenza de haber capitulado ante las cuestiones que ahora, profundamente, cuestiona mi alma: la teología gris, la doctrina inmovilizante, la tradición seca como espinos.
Pero, ¿qué decían aquellos poemas?, quieres preguntarme. ¡Cómo quisiera recordar algunas líneas siquiera para volver a tocar el tiempo ido! No me acuerdo. Sólo recuerdo los temas, pero ninguna línea, ninguna mínima línea. No me habían enseñado la importancia de los poemas de niño.
¿Qué pasa ahora?
Ahora, crecen mis carpetas, se llenan de servilletas, de hojas de cuaderno, de orillas de informes y facturas, grabadas con frases de fuego, de luces y sombras del alma. No los quemo más. Se acumulan en los rincones de mi estudio, para componer alguna vez otra antología, esta vez no sesgada, no rota, no doliente por la dictadura de los epónimos que no perdonan disidencias conceptuales.
Nunca más olvidé la importancia de los poemas de niño…

Este fragmento, titulado “Poemas de niño” aparece en el libro “Imprecisiones”, que está disponible en formato PDF en mi blog lashojasdeparra
El siguiente crédito, por obligación, se requiere para su uso por otras fuentes: Artículo producido para radio cristiana CVCLAVOZ.